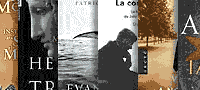Con L de Londres, de Lengua y de Libros
Marcial y yo pasamos parte de la semana en Londres. Yo tenía que escribir un reportaje, y aprovechamos para tomarnos unas vacaciones prenavideñas en la ciudad perfecta para los primeros días de diciembre.
En Londres nos quedamos en dos clubes de caballeros: el Travellers, favorito de los grandes viajeros - cuando estábamos en la recepción, el portero contestó al teléfono y dijo: "Oh, hola, señor Jenks... ¿qué tal por África?", y yo tuve la sensación de haber regresado a la época de Phileas Fogg - y el Garrick, junto a Convent Garden, frecuentado por hombres de teatro, con un bar vedado a las mujeres y el cuarto de baño más bonito que he visto en mi vida.
El Traveller, en pleno Pall Mall, con vistas a uno de esos sublimes jardines privados que salpican en centro de Londres, estaba más bien apagado. Desde las paredes nos miraban, inquietantes, decenas de caballeros con diecisiete apellidos, y la escalera, soberbia y rematada por un gigantesco árbol de Navidad, estaba cubierta por una moqueta tan gruesa que los pies se hundían y no se oían nuestros pasos. Había dos salones reservados para fiestas privadas, y desde la puerta se escuchaba el tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones. La media de edad de quienes me crucé por los pasillos superaba con creces los sesenta años, así que me sentía como una mosca en un vaso de leche.
El Garrick era otra cosa: menos tranquilo, mucho más ruidoso, infinitamente más alegre, las conversaciones se emitían dos o tres tonos más altos y se escuchaban las carcajadas de los socios. Los salones estaban decorados con fetiches de teatro, desde un busto de sir John Gielgud hasta un abanico usado por Eleonora Duse.Un caballero encantador nos preguntó sí íbamos al teatro aquella noche - dando por hecho, seguro, que es lo que hacen todos los huéspedes del club - y el portero pareció consternado cuando le dije que no me daba tiempo a desayunar. Me quedo con el Garrick.
En Londres nos dedicamos a pasear y a recorrer restaurantes para mi reportaje, que pretende demostrar que es bien falso eso de que en Londres se come mal. Un amigo de la adolescencia, Marcos, me lleva a su local, cerca de Oxford Street, donde sirven jamón de pata negra y arroz con pollo de corral. Cenamos con Jaime en Chinatown, y visitamos la National Galery antes de callejear por el Soho. Me encanta Londres, y más ahora, que la libra ha bajado a niveles civilizados. Me compro una chaqueta en el mercado se Spitafields, y Marcial hace realidad un sueño de los veinte años regalándome unas Doctor Martens de color rojo. Siempre quise esas botas, que cuando estaba en la Universidad eran patrimonio exclusivo de las más privilegiadas.
Cuando acabé los estudios pasé un mes en Londres. Fueron unas semanas estupendas. Ligué con un inglés guapísimo, vi todas y cada una de las atracciones para turistas, recorrí uno por uno todos los museos de la ciudad, pasee por cada rincón de cada parque y pateé todos los mercadillos. Al menos media docena de veces tuve en la mano unas Doc Martens, pero no me atreví a comprarlas, porque aquellas botas que me entusiasmaban eran algo que sabía que no me podía permitir. Ahora, mientras escribo estas líneas, intento amoldar a mis pies las botas rojas y aún endurecidas por la falta de uso, y recuerdo aquel verano en Londres, con todas las cosas que me trajo.
De vuelta en Madrid, asisto a la puesta de largo de la Nueva Gramática Española. La del jueves fue una mañana espléndida y radiante, como si alguien la hubiese encargado. Me siento junto a Luis Landero, a quien entrevisté hace quince años en su casa llena de libros, y hablamos de muchas cosas mientras entran los Académicos llegados de más de veinte países. Recibimos de pie a los Reyes. Las palabrasde Víctor García de la Concha son breves e inspiradas, y el rey recibe el primer ejemplar de la Nueva Gramática con una emoción que se contagia. Hay aplausos, hay sonrisas. Se aplaude al idioma, a nuestro idioma, patria común de quinientos millones de hablantes.
Veo en primicia el primer capítulo de la nueva serie de Fox, "The Good Wife". Demasiado buena para traducirlo en palabras. Al acabar, Marcial me mira horrorizado: "Nome digas que sólo tenías un capítulo". Pues eso me temo. Tendremos que esperar a 2010 para ver el resto. Televisión pata negra, de verdad.
Leo dos libros: "Chicago", de Aswany, el autor de "El edificio Yacobián", y "Juventud Americana", de Phil Lamarche, inquietante y durísima, brillante e intensa. Sobre la mesa me esperan media docena de títulos para elegir, y dudo sobre cual de ellos será el próximo. Esta será una semana con muchas cosas que hacer y poco tiempo para la lectura, así que descarto la última novela de Muñoz Molina - casi mil páginas - y la tentadora "El secreto del calígrafo", demasiado extensa para el tiempo del que dispongo. Creo que "Auslander" será la elegida: una novela juvenil de la que me han hablado muy bien.
Mi novela entra en la recta final, y sigo sin tener título...
En Londres nos quedamos en dos clubes de caballeros: el Travellers, favorito de los grandes viajeros - cuando estábamos en la recepción, el portero contestó al teléfono y dijo: "Oh, hola, señor Jenks... ¿qué tal por África?", y yo tuve la sensación de haber regresado a la época de Phileas Fogg - y el Garrick, junto a Convent Garden, frecuentado por hombres de teatro, con un bar vedado a las mujeres y el cuarto de baño más bonito que he visto en mi vida.
El Traveller, en pleno Pall Mall, con vistas a uno de esos sublimes jardines privados que salpican en centro de Londres, estaba más bien apagado. Desde las paredes nos miraban, inquietantes, decenas de caballeros con diecisiete apellidos, y la escalera, soberbia y rematada por un gigantesco árbol de Navidad, estaba cubierta por una moqueta tan gruesa que los pies se hundían y no se oían nuestros pasos. Había dos salones reservados para fiestas privadas, y desde la puerta se escuchaba el tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones. La media de edad de quienes me crucé por los pasillos superaba con creces los sesenta años, así que me sentía como una mosca en un vaso de leche.
El Garrick era otra cosa: menos tranquilo, mucho más ruidoso, infinitamente más alegre, las conversaciones se emitían dos o tres tonos más altos y se escuchaban las carcajadas de los socios. Los salones estaban decorados con fetiches de teatro, desde un busto de sir John Gielgud hasta un abanico usado por Eleonora Duse.Un caballero encantador nos preguntó sí íbamos al teatro aquella noche - dando por hecho, seguro, que es lo que hacen todos los huéspedes del club - y el portero pareció consternado cuando le dije que no me daba tiempo a desayunar. Me quedo con el Garrick.
En Londres nos dedicamos a pasear y a recorrer restaurantes para mi reportaje, que pretende demostrar que es bien falso eso de que en Londres se come mal. Un amigo de la adolescencia, Marcos, me lleva a su local, cerca de Oxford Street, donde sirven jamón de pata negra y arroz con pollo de corral. Cenamos con Jaime en Chinatown, y visitamos la National Galery antes de callejear por el Soho. Me encanta Londres, y más ahora, que la libra ha bajado a niveles civilizados. Me compro una chaqueta en el mercado se Spitafields, y Marcial hace realidad un sueño de los veinte años regalándome unas Doctor Martens de color rojo. Siempre quise esas botas, que cuando estaba en la Universidad eran patrimonio exclusivo de las más privilegiadas.
Cuando acabé los estudios pasé un mes en Londres. Fueron unas semanas estupendas. Ligué con un inglés guapísimo, vi todas y cada una de las atracciones para turistas, recorrí uno por uno todos los museos de la ciudad, pasee por cada rincón de cada parque y pateé todos los mercadillos. Al menos media docena de veces tuve en la mano unas Doc Martens, pero no me atreví a comprarlas, porque aquellas botas que me entusiasmaban eran algo que sabía que no me podía permitir. Ahora, mientras escribo estas líneas, intento amoldar a mis pies las botas rojas y aún endurecidas por la falta de uso, y recuerdo aquel verano en Londres, con todas las cosas que me trajo.
De vuelta en Madrid, asisto a la puesta de largo de la Nueva Gramática Española. La del jueves fue una mañana espléndida y radiante, como si alguien la hubiese encargado. Me siento junto a Luis Landero, a quien entrevisté hace quince años en su casa llena de libros, y hablamos de muchas cosas mientras entran los Académicos llegados de más de veinte países. Recibimos de pie a los Reyes. Las palabrasde Víctor García de la Concha son breves e inspiradas, y el rey recibe el primer ejemplar de la Nueva Gramática con una emoción que se contagia. Hay aplausos, hay sonrisas. Se aplaude al idioma, a nuestro idioma, patria común de quinientos millones de hablantes.
Veo en primicia el primer capítulo de la nueva serie de Fox, "The Good Wife". Demasiado buena para traducirlo en palabras. Al acabar, Marcial me mira horrorizado: "Nome digas que sólo tenías un capítulo". Pues eso me temo. Tendremos que esperar a 2010 para ver el resto. Televisión pata negra, de verdad.
Leo dos libros: "Chicago", de Aswany, el autor de "El edificio Yacobián", y "Juventud Americana", de Phil Lamarche, inquietante y durísima, brillante e intensa. Sobre la mesa me esperan media docena de títulos para elegir, y dudo sobre cual de ellos será el próximo. Esta será una semana con muchas cosas que hacer y poco tiempo para la lectura, así que descarto la última novela de Muñoz Molina - casi mil páginas - y la tentadora "El secreto del calígrafo", demasiado extensa para el tiempo del que dispongo. Creo que "Auslander" será la elegida: una novela juvenil de la que me han hablado muy bien.
Mi novela entra en la recta final, y sigo sin tener título...